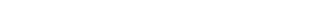En el marco del Programa Estratégico de Apoyo y Fortalecimiento de la Integración Sudamericana (SUR) de la Universidad de Chile, el Instituto de Estudios Internacionales (IEI) recibió la visita de la Dra. María Elena Álvarez, destacada historiadora cubana, Doctora en Ciencias Históricas, Profesora e Investigadora Titular de la Universidad de La Habana.
En esta conversación, la académica reflexiona sobre los desafíos de la integración regional, los procesos de descolonización del pensamiento, las migraciones internacionales y la cooperación académica entre los países del Sur Global.
La visita de la Dra. Álvarez se enmarca en el compromiso del Programa Sur con el fortalecimiento de los lazos académicos y culturales entre los países latinoamericanos, promoviendo el intercambio de conocimientos y perspectivas en torno a los grandes temas regionales.
Invitamos a la comunidad universitaria a participar en el conversatorio “Geopolítica, migración y problemas globales”, que dictará la Dra. María Elena Álvarez el martes 12 de noviembre, a las 13:30 hrs., en la Sala Chimenea del IEI.
Su visita a Chile se realiza en el contexto del Programa Sur, que busca fortalecer los lazos académicos y culturales entre países latinoamericanos. ¿Qué relevancia le asigna a este tipo de espacios de integración regional desde una perspectiva histórica y política?
Estos espacios de integración regional son esenciales para fortalecer los lazos académicos y culturales. Nosotros tenemos un legado histórico dependiente, no nos hemos descolonizado. Existe una hegemonía de la colonialidad, como diría Quijano, del saber que se nos ha impuesto, y esto lleva a que sea necesario rebatirlo.
En este sentido, fortalecer lazos académicos y culturales ayuda a superar esos legados y a escuchar otras perspectivas desde otro punto de vista epistemológico, pero también práctico, de cómo se asume la realidad a partir de los distintos países. Y dentro de ese escenario, la colaboración, las ideas y el debate entre los distintos actores del Sur es muy importante. No se trata necesariamente de llegar a consensos, sino de ampliar el conocimiento y llevarlo a la realidad que cada país tiene. Programas como este fortalecen la calidad del análisis de la ciencia, pero también las prácticas de intercambio y diálogo.
Como especialista en procesos de descolonización, ¿cuál cree que es el principal desafío que enfrenta América Latina para avanzar hacia una verdadera independencia cultural e intelectual?
La esencia de cómo podremos avanzar hacia una independencia cultural e intelectual radica en eliminar la concepción eurocentrista del mundo. Esa concepción, que tiene como base el racismo, la discriminación, la desigualdad y la superioridad de unos sobre otros, constituye el mayor desafío en la ciencia, la cultura, la política y la economía.
Es necesario deconstruir lo aprendido bajo esa lógica y crear nuevos constructos teóricos, prácticos y metodológicos que nos permitan rebatir, desde nuestras realidades, los puntos de vista dominantes. Descolonizar las estructuras del pensamiento es un proceso complejo y de largo plazo. En ese contexto, el Programa Sur es fundamental, porque el debate abierto y franco, y el intercambio entre generaciones, son pasos necesarios hacia una verdadera independencia cultural e intelectual.
En sus investigaciones sobre migraciones internacionales, ha destacado la importancia de comprender las causas históricas y geopolíticas de los desplazamientos. ¿Qué elementos considera clave para abordar los actuales flujos migratorios en la región latinoamericana?
Lo primero es tener en cuenta los antecedentes históricos, porque existe un patrón migratorio a nivel internacional. América Latina ha vivido distintas etapas migratorias, especialmente desde la década de 1970, con movimientos Sur-Norte y Sur-Sur, o sea, dentro de América Latina y Estados Unidos.
La migración siempre va a existir porque el hombre se creó caminando. El Cono Sur es muy interesante, porque tienen determinadas características que permiten una mayor movilidad. Sin embargo, el aumento reciente de la migración genera presiones sobre los gobiernos receptores, que muchas veces externalizan el problema. Esto crea tensiones estructurales, especialmente en los países con mayor vulnerabilidad económica y social.
Para abordar la migración en América Latina es necesario considerar los factores estructurales, las condiciones socioeconómicas, los factores políticos y los intereses externos que influyen en los procesos internos.
El Programa Sur promueve el intercambio entre investigadores y académicos de distintos países. Desde su experiencia, ¿cómo contribuye la cooperación científica y educativa al fortalecimiento de una identidad latinoamericana común?
Lo primero es desmitificar las narrativas impuestas. Lo más importante a la hora de comunicar es ser directo, preciso y coherente. Fíjate que estoy hablando de método, no de contenido. La rigurosidad académica está en el contenido, en la forma responsable y científica que el individuo lo exponga.
Y como le digo a mis estudiantes, uno no escribe ni habla para los académicos conocedores, uno escribe y habla para que todo el que lea o escuche, entienda. Yo creo que esa es una regla de oro que a veces olvidamos. Sin embargo, hay que mantener la rigurosidad académica, eso quiere decir, no es que los temas complejos se simplifiquen, es que se aborden con los métodos correctos, ayudando a descolonizar la cultura.
Habiendo sido nominada al Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas en Cuba y con más de 200 artículos publicados, ¿qué hallazgo o línea de investigación, de todas las que ha desarrollado, considera que ha sido su contribución más significativa al estudio de la historia contemporánea o las relaciones internacionales, y por qué?
Realmente nunca había pensado en eso. No creo que haya hecho grandes aportes. Yo he sido consecuente con la lógica que he desarrollado. Pero si fuéramos a decir cuál ha sido la línea de investigación, yo diría que más de la línea de investigación ha sido la metodología que he utilizado. Porque lo he visto del punto de vista sistémico, estructural y he priorizado en esto.
Para mí es importante ver los antecedentes históricos, los precedentes, el diagnóstico y no solo dar lo general, sino concretarlo. Siempre he privilegiado las tres regiones que he estudiado, que son Asia, África y Medio Oriente. ¿Por qué? Porque cuando empecé a estudiar eran regiones que casi no se estudiaban en Cuba. Todavía hoy tenemos pocos estudios y creo que la riqueza es muy grande.
Entonces, concretando, diría que ha sido la forma de analizar y de lograr incluir dentro de ese aspecto o de las tendencias, la teoría de las relaciones internacionales, los aspectos particulares. Lo más importante de mi obra no es la escrita, sino que la oral.
Usted ha realizado investigaciones sobre regionalismo africano y procesos de integración en ese continente. Desde su experiencia ¿cómo describiría el estado actual de la cooperación en África y qué factores han permitido avanzar, o han dificultado, la construcción de proyectos comunes entre países africanos?
La integración en África es muy peculiar, porque surge en un momento en que pocos países se habían independizado. En el año 63 surge la Organización para la Unidad Africana (OUA), que se propuso en aquel momento apoyar los procesos de independencia y la lucha contra el apartheid. Entonces ya en los años 2000, 2002 se habla de la Unión Africana. La cooperación en África se hizo en función de la unidad de los objetivos comunes.
La Unidad Africana es una organización que, a pesar de la diversidad, ha logrado mantener una proyección hacia el exterior de todo el continente. Sin embargo, existen dificultades, porque en África hay mucha inestabilidad y desniveles de desarrollo. Pero aún así, desde el punto de vista positivo y negativo, creo que la integración africana ha tenido más logros que aspectos negativos, sobre todo porque han logrado unir diferentes orígenes, enfoques y gobiernos con una proyección política diferente.
Considerando los aprendizajes del regionalismo africano que usted ha estudiado, ¿qué elementos cree que América Latina podría incorporar para fortalecer su propia integración política, económica y cultural?
Es importante mencionar que los procesos de integración de África y América Latina responden a sus realidades.
América Latina podría incorporar la capacidad de manejar la diversidad y la cooperación política. Por ejemplo, en África existen diversas diferencias políticas y contradicciones, pero se ha logrado representar a todos y esto es esencial.
En América Latina tienen grandes diferencias y han habido serias rupturas. Entonces, la enseñanza mayor que tiene la Unión Africana para América Latina es priorizar la soberanía, la mediación, la seguridad regional, y para esto tiene que haber un proyecto unificado.
Sin embargo, cada región tiene que buscar su modo de integrarse en función de los intereses de la región. Y en ese sentido parece que África ha avanzado más. Pero la solución es acorde a sus posibilidades, a sus intereses y mirar más hacia dentro.
Durante su estancia en Chile, ¿qué temas o reflexiones espera compartir con la comunidad universitaria? ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los jóvenes investigadores latinoamericanos?
Espero compartir temas y reflexiones sobre las relaciones internacionales, la geopolítica, los problemas globales, las regiones y países de África, Asia y Medio Oriente. Creo que es muy importante compartir con la comunidad universitaria, no solo con los profesores, sino también con los estudiantes, porque esto nos lleva a un intercambio de percepciones y de aproximaciones diferentes a partir de cada una de las realidades que tenemos.
Y sobre todo, tengo interés en saber cómo se abordan las distintas temáticas en Chile, conocer esa experiencia y también conocer las inquietudes de los estudiantes, como profesora, siempre me interesa mucho.
El mensaje que me gustaría dejar, como le digo a mis estudiantes, es que luchen en el plano diario e intelectual por lo que quieren, por sentirse realizados y satisfechos, porque en definitiva la línea que tú adoptes te acompañará toda tu vida.