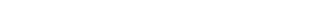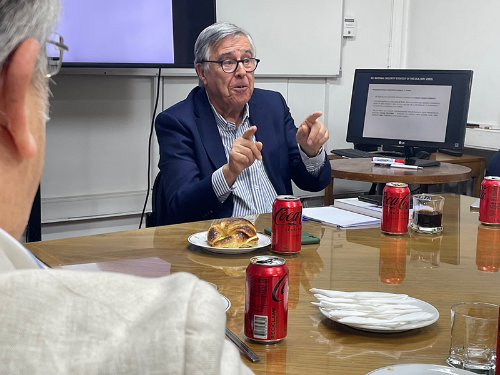La sucesión de eventos, su cronología y las características del proceso de la Mediación pueden ser conocidas a través de importantes fuentes diplomáticas, periodísticas, memorias y estudios de relaciones internacionales y jurídicos. Los nombres de Moncayo, Videla, Benadava, Pasarelli, Bernstein, Villar, Camilión, Alles, entre otros, han aportado antecedentes y explicaciones para comprender las dimensiones de lo que conocemos como la Mediación pontificia. En algunas obras se postulan hipótesis que vale la pena contrastar, tales como que el Tratado fue impuesto a una parte, o que la mediación solo resultó de la presión de un tercer Estado.
Ciertamente, se trató de una oportunidad -lograda con un enorme esfuerzo y sacrificio - para buscar la paz y construir un acuerdo que reordenase la relación en torno a principios, y propósitos, incluyendo elementos estratégicos. Y que permitiese retomar una agenda incipiente, reafirmar los acuerdos, y en algunas áreas, abocarse a temas propios de una relación moderna y madura.
Es importante continuar estudiando ese periodo, donde puede todavía encontrarse muchos elementos de esta relación bilateral. Para estudiarla, es útil conocer el rol que jugaron los gobiernos en la crisis de 1977 – 1978, como se manifestaron los actores internos en los países, como se dieron los procesos decisionales, la intervención de la iglesia católica, la presencia de los nuncios y las personalidades internas. Hay hipótesis que destacan el rol de Estados Unidos, lo que se entiende en un contexto de crisis en el cono sur, y no solo a partir del tema de derechos humanos.
LEER la información de la época y situarla en sus CONTEXTOS es importante. Existió un riesgo de conflicto abierto. También, podía tener potenciales conexiones con otros temas [vecinales y hemisféricas] de la época, lo que no puede ser simplificado solamente con una mirada desde el presente.
En 1981, el Cardenal chileno Silva Henríquez decía en su homilía Paz entre Chile y Argentina, que parecía que los pueblos se habían olvidado de su historia, y exhortaba que: “la paz entre Chile y Argentina debe reinar, y la guerra es imposible entre ellos”.
También analizamos el rol del Mediador, SS el Papa Juan Pablo II, una voz nueva en la esfera mundial. Su antecesor, Juan Pablo I, alcanzó a formular un llamado a los episcopados de ambos países, dirigiéndoles una carta.
Sobre el proceso mismo, todos los testimonios hacen referencia a dos elementos notables:
- La cordialidad entre las delegaciones y representantes, y como con la guía del mediador llegaron al fondo de los temas, explicitaron sus intereses y peticiones. También se produjo un cambio en la correlación interna de poderes en una de las partes.
- La exploración de los elementos centrales de un acuerdo, con la ayuda del Mediador, se asentó en la medida en que predominó la franqueza y claridad para exponer lo que era aceptable para sus respectivas poblaciones En periodos con gobiernos sin procedencia democrática, también podía contar ese factor. Vale la pena mencionar un encuentro Universitario de 1983, Ganar la Paz, celebrado en Buenos Aires, con participación de reconocidos intelectuales de ambos países, varios de ellos profesores de este Instituto, Gustavo Lagos, Raimundo Barros, Carlos Portales, Heraldo Muñoz. En el encuentro hubo ponencias de intelectuales argentinos, como Imaz y Pérez Llana.
El tiempo de la diplomacia fue largo, y de esta, las relaciones emergieron fortalecidas.
Para definir el Tratado, es bueno leer lo que indica su Preámbulo:
- Los países solicitaron a la Santa Sede que actuara como Mediadora en el diferendo suscitado en la zona austral, con la finalidad de guiarlos en las negociaciones y asistirlos en la búsqueda de una solución.
- El esfuerzo requerido de la Santa Sede tenía el componente de que los países fueran ayudados a fijar una línea de delimitación que determinara las respetivas jurisdicciones al oriente y al occidente de esa línea, a partir del término de la delimitación existente.
- Los países recordaron que el Tratado de 1881 era un fundamento inconmovible de sus relaciones, junto con sus instrumentos complementarios y declaratorios.
- Y ciertamente, el compromiso de no recurrir jamás a la amenaza o el uso de la fuerza, coronando las relaciones con la expresión del propósito de intensificar la cooperación económica y la integración física, más un conjunto de procedimientos para resolver las diferencias.
La mediación fue, por tanto, decisiva para transitar desde orientaciones geopolíticas que acentuaban la inevitabilidad del conflicto en ciertos medios internos, hacia la reconstrucción de un marco de relacionamiento, de propósitos realistas y progresivos, y la voluntad de reasumir una agenda interrumpida, que tiene en el TPA el valor de un acuerdo regido por el derecho internacional.
En 2005, en una reunión celebrada en la Universidad Católica de Concepción, la embajadora argentina Susana Ruiz Cerutti exponía que el Tratado se encontraba a veinte años de vigencia en plena ejecución y regulando “tantos aspectos de nuestras relaciones bilaterales”; allí, ella expresaba – según sus palabras - su profunda gratitud y reconocimiento al Papa por su generosidad y empeño en guiar a los dos países por el camino de la paz y la amistad.
A su vez, Francisco Orrego Vicuña y Osvaldo Muñoz, delegados chilenos al proceso, remarcaban en el mismo evento, que, para garantizar el resultado del proceso, fue crucial el hecho de que la autoridad moral del Santo Padre estuviera por sobre toda contingencia política, coyunturas circunstanciales, posiciones de gobiernos y otros.
La mediación fue entonces un proceso para superar las barreras y la desconfianza. Sus partícipes reconocieron que el rol de este mecanismo, había sido de ayudar a reconstruir las bases fundamentales de las relaciones bilaterales.
El Tratado que emerge de este periodo, es claramente una afirmación y una promesa. Una afirmación: la paz es la noción que informa las relaciones, y se sella con el amparo moral de la Santa Sede. Esta paz es activa, requiere de una puesta en acción (de allí el despliegue de una agenda progresiva de cooperación económica y de integración física) y por supuesto, la preservación de una lectura compartida de los pilares de la relación. Esta es la promesa que expresa su texto.
De allí se configuran los elementos para construir la confianza mutua, buscada y practicada mediante instrumentos y políticas novedosas, que incorporan a los sectores de la defensa y del análisis estratégico. Ellos influyen en las concepciones sobre hipótesis de conflicto.
Surge, además, un esfuerzo por incorporar proyectos en materia energética (gas) y concebir un marco de cooperación en torno a los recursos hídricos compartidos, que ya estaban latentes. La posibilidad de continuar abordando los temas que llamaríamos sociales (como la modernización del acuerdo sobre seguridad social), la relación subnacional, la facilitación fronteriza, un plan estratégico para los pasos fronterizos, la conectividad país – país con la infraestructura necesaria, van madurando rápidamente. La asociación entre Chile y Mercosur en 1996, refleja esta nueva lectura de esta realidad en el Cono Sur.
La conclusión de la mediación abrió entonces, un espacio único para abordar estos intereses y pasar a su formalización. La participación de actores no gubernamentales otorgaría un sentido especial a esta nueva etapa, en la medida en que ellos prestan atención a las agendas y, según los tiempos, contribuyen a su aplicación o a incorporar nuevos temas. Es un tránsito desde la contención de divergencias y crisis, a la paz sustentable mediante el ejercicio de la cooperación, el diálogo franco, y la preservación de los acuerdos.
Esto contribuyó a que se pudieran abordar asuntos limítrofes pendientes, y a su avance en distintas etapas desde 1990. En algún tema se siguió el camino de la solución arbitral de controversias y en otros, se convino definiciones técnicas, al amparo de la Comixta de Límites que recibió instrucciones al respecto.
Este horizonte requiere del funcionamiento de una relación madura y consistente. La definición de esos asuntos, por acuerdo, en 1990 – 1991, constituyó un nuevo punto de partida, que sitúa el Acuerdo de 1998 para precisar el recorrido de la traza limítrofe desde el Monte Fitz Roy al Cerro Daudet, sus distintos puntos y líneas, y la reiteración de los instrumentos vigentes, como un esquema básico de referencia y trabajo en materia fronteriza.
Hacia atrás, el esfuerzo realizado después que se adoptó el Tratado, que dio como fruto un trabajo coordinado entre el IEI de la Universidad de Chile y el CARI de Argentina, donde participaron numerosos investigadores que indagaron acerca de las Oportunidades de Cooperación entre ambos países, fue de extraordinario valor para promover una carpeta de trabajo, con oportunidades y proyectos. El TPA obligó a revisitar lo que se había hecho, sus resultados proyectables y apuntó a la necesidad de innovar. El PNUD apoyó este esfuerzo.
Parte de esas ideas, habían sido retardadas por la crisis en la relación bilateral; otras como la cuestión de los recursos hídricos, la interconexión energética (eléctrica y gasífera), los nuevos modelos de control fronterizo, la coordinación de la apertura y cierre de pasos fronterizos, la complementación e integración minera, surgieron de cambios de paradigmas para enfocar la relación bilateral. Se trató de un aporte riguroso y estructurado en el marco de la puesta en marcha de una amplia cooperación con sustento político, y donde se sitúan también algunos arreglos limítrofes.
El paso que significó el Tratado de Maipú en 2009 confirma, regula y ordena nuevos espacios de intercambio, de los cuales surgen dos observaciones:
- El Tratado establece objetivos primordiales para la relación bilateral con vistas a proseguir a través de Protocolos Complementarios en materias específicas. También, sirve de base a diseños de mecanismos institucionales complementarios para la integración, a través de la participación consultiva de estos organismos.
- En otros temas, se avanza en propuestas acerca de la infraestructura que requieren la acción de ambos países por tratarse de obras en el límite y en sus vías de acercamiento (Agua Negra, Las Leñas, Cristo Redentor). Estos mecanismos están concebidos para prestar una ayuda útil a ambos países a fin de adoptar las mejores decisiones en cuanto a las inversiones que serían necesarias, y por cierto, priorizar adecuadamente. Recordamos que Agua Negra es de antigua presencia en las relaciones bilaterales. Y, Las Leñas fue seleccionado como el paso alternativo a Cristo Redentor en 1999. A su vez, el paso Cristo Redentor se proyectaba como un proyecto ferroviario. Hoy se habla de la refuncionalización del túnel de Caracoles, y de una ampliación de la capacidad de circulación.
Termino estas notas diciendo que la experiencia binacional desde la perspectiva de haber asumido y acordado los principales temas pendientes en materia limítrofe, y haber convenido que existen intereses recíprocos, o compartidos en una agenda ampliada, ha permitido [no solamente aliviar la carga , sino que apostar por las capacidades que derivan de trabajar juntos. Como se reflejó en el progreso en la confianza mutua y en el acuerdo sobre una metodología de medición del gasto militar. Esto se observa también, en el hecho de contar con alumnos de ambos países en las academias diplomáticas y otras instancias institucionales. Nada podía reflejar mejor el efecto del Tratado.
En 1983, un grupo de intelectuales argentinos y chilenos realizaron el encuentro Ganar la Paz (celebrado en la U de Belgrano). Profesores del Instituto de Estudios Internacionales participaron en el mismo (Gustavo Lagos, Raimundo Barros, entre otros). En el encuentro, uno de los intelectuales recordó que un símbolo de las relaciones cuyo origen era privado, se convirtió en símbolo público binacional, aunque estuviere posicionado en el sector de uno de los países; se trata de la estatua del Cristo Redentor.
Esta nota al pie, indica que el esfuerzo para llegar al Tratado fue gigantesco, pero el tiempo transcurrido desde esa fecha muestra que se han liberado energías y mentes para concretar y concluir acuerdos.