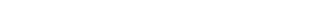En enero 2025 se cumplen cinco años desde que se concretó la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). Repasemos las claves del proceso que llevó a este resultado, para luego comentar los desafíos que surgen en los tiempos actuales.
En primer lugar, en el Reino Unido siempre existió una corriente euroescéptica, transversal a todo el espectro político, aunque especialmente fuerte en el mundo conservador. Desde el inicio de la entonces Comunidad Económica Europea, el Reino Unido la veía en términos económicos, poniendo el foco en el mercado común, más que como un proyecto político de largo plazo en los términos en que los Estados fundadores la concebían.
Su incorporación en 1973 probablemente tuvo que ver con un intento por compartir la creciente prosperidad de los estados miembros. El escepticismo británico, en un contexto en que cada Estado tiene poder de veto, disuadió a los demás respecto de profundizar la integración política en los años 70’s e inicios de los años 80’s. A diferencia de otros estados europeos, el legado de la época imperial condujo a importantes lazos entre el Reino Unido y otros países en todo el globo, a lo que se suma el espacio que ocupa en los mercados mundiales.
Sin perjuicio de lo anterior, poco a poco la unión política se profundizó, dando lugar a la Unión Europea (UE), con unión monetaria, mercado único de bienes, capitales y trabajo, y capacidades regulatorias importantes en diferentes ámbitos.
Durante el gobierno de David Cameron, que comenzó en 2010, la presión del sector euroescéptico en el Partido Conservador se hizo tan fuerte, que se apostó por la realización del referéndum en 2016 con el fin de acallar tales críticas. Las dos opciones fueron: retirarse (Leave) y mantenerse (Remain). Pero en esa apuesta, no se sopesó adecuadamente la corriente subterránea, en el público masivo, que dio lugar a un estrecho resultado que, para gobierno y oposición, fue sorprendente.
Tampoco ayudó que existía una corriente euroescéptica en el principal partido de oposición, el Partido Laborista, comenzando por su líder en aquel momento, Jeremy Corbyn. Esto redundó en un apoyo tibio a la opción de Remain, cuya consecuencia es que los votantes prolaboristas no tuvieron una percepción nítida respecto de cuál era la posición del partido, pese a que la mayor parte de los parlamentarios estaba por esa opción. Se acusó a Corbyn de hacer declaraciones ambivalentes, además de no movilizar al partido con la intensidad necesaria. Existe evidencia empírica respecto a la importancia que tiene el rol de los líderes en proveer orientación a los votantes. Trabajos con encuestas mostraron que una posición decidida de su parte por Remain, habría hecho una diferencia.
En todo caso, los líderes del Nuevo Laborismo, los ex primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown hicieron campaña por Remain. Ello, en concordancia con la línea globalista y proeuropea que impulsaron durante sus períodos en ejercicio (1997-2010), aunque haya sido por razones puramente pragmáticas. Con todo, dentro del laborismo este debate siempre se mantuvo mayormente latente, a diferencia de los conservadores, en que adquirió gran relevancia desde hace muchos años, lo cual se exacerbó en tiempos recientes.
Estudios sobre la opinión pública británica han mostrado como la inmigración fue uno de los principales factores involucrados en el apoyo a la opción Leave. Una élite globalista e integracionista coexistía con una clase trabajadora en que los efectos de aquella integración se percibían de otra forma. La masividad de la inmigración que enfrentó el Reino Unido tiene un correlato en las actitudes del público al respecto, que se complementa con el origen geográfico de los inmigrantes. En el debate público se sintieron con fuerza las oleadas migratorias asociadas a la ampliación de la Unión Europea a países como Polonia y Rumania. La preocupación pública, expresada en la proporción de la población que considera la inmigración como el problema más importante, creció sostenidamente desde valores muy pequeños en los años 90’s, hasta alcanzar más de 40% en tiempos recientes. Esta alza se asocia fuertemente con la inmigración europea, más que con la inmigración desde la Commonwealth u otras fuentes, que se han mantenido relativamente constantes. El detonante fue la ampliación de la UE en 2004, principalmente estados de Europa oriental, con diez estados agregándose (República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta), lo cual fue seguido por dos estados más en 2007 (Rumanía y Bulgaria). Se decidió no restringir la inmigración de ese origen en los primeros años de membresía en la UE, lo cual los transformó en un componente importante de la inmigración total al Reino Unido y la principal fuente de su incremento.
Los fundamentos de la decisión masiva por Leave no se agotan en el problema de la inmigración. La opinión pública sobre el problema europeo era compleja y multidimensional, incluyendo también actitudes hacia las instituciones europeas, sus otros beneficios y así como los que derivan de la posición británica en el mundo, todos los cuales son asuntos de larga data. Las diferencias entre las diferentes generaciones en todas estas materias también jugaron un rol. Este desarrollo de actitudes está detrás de la opción tomada por los electores, muchas veces en contraste con su decisión en las elecciones generales. Mientras en el debate la posición euroescéptica se asociaba con posiciones conservadoras, en el público masivo dicha posición permeó fuertemente en la clase trabajadora. A muchos parlamentarios laboristas los sorprendió el amplio apoyo que obtuvo Leave en sus distritos, incluso en aquellos de clase trabajadora que históricamente mostraron un sólido apoyo mayoritario al laborismo.
En cualquier caso, el resultado del referéndum dio curso a un proceso político complejo, que duró casi cuatro años, en que hizo caer a dos primeros ministros. Como resultado inmediato, forzó la renuncia de David Cameron, quien convocó al plebiscito en una apuesta que finalmente perdió. Le siguió Theresa May, quien había mostrado un bajo perfil en el debate sobre Europa en años anteriores, apoyó la opción Remain, pero tuvo que hacerse cargo del proceso de Brexit. Éste involucró una negociación con la UE sobre los términos específicos del retiro, el efecto que tendría en personas y capitales europeos ya ubicados en el Reino Unido, así como lograr apoyo parlamentario para cerrar el proceso. La opción estaba entre un Brexit duro (en que incluso algunos parlamentarios promovían la opción de retirarse sin un acuerdo) y un Brexit blando, en que la negociación juega un rol clave. El resultado fue inmovilismo. Un punto importante que entrampó las negociaciones fue el problema irlandés: la necesidad de establecer una frontera dura con la UE topaba con la imposibilidad de hacerlo entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, producto de las negociaciones que pusieron fin al conflicto en la isla. La solución pasaba por establecer un tratamiento especial para Irlanda del Norte, lo cual no era aceptable para muchos. Se agrega que, desde las elecciones parlamentarias anticipadas de 2017, para formar mayoría parlamentaria, May necesitaba apoyo de un partido político norirlandés (DUP), de tendencia unionista.
Eventualmente, se logró un acuerdo aceptable para la mayoría parlamentaria. La falta de resultados contribuyó a un cambio de primer ministro, asumiendo Boris Johnson con una plataforma discursiva asociada a cerrar el proceso, quien además apostó por conseguir una mayoría en las elecciones anticipadas de 2019.
Desde su salida en enero de 2020, justo en forma previa a la detonación de la pandemia de COVID-19, el Reino Unido ha enfrentado desafíos importantes para asentar una nueva posición en el sistema internacional que sustituya los beneficios de la membresía a la UE. La evidencia muestra que el Brexit tuvo menores efectos económicos negativos que los anticipados en la campaña del referéndum, una vez que se toman en cuenta los efectos que tuvo la pandemia, que fueron muy relevantes. Esto va en línea con la estabilidad mostrada por la opinión pública en igual período, en que los cambios de postura son escasos, a la vez que se mantiene la evaluación sobre las consecuencias de retirarse de la UE. Eso significa que la división provocada en torno al referéndum continúa viva, aunque latente por la mayor importancia que adquieren otros temas en la agenda pública. Mirando al futuro, juegan un rol importante las diferencias intergeneracionales en actitudes políticas, que afectan la recepción pública de las diferentes iniciativas. Una de las explicaciones que se han ofrecido considera el mayor acceso a experiencias que promueven el cosmopolitanismo.
¿Qué se puede hacer a futuro? En un conocido discurso, Winston Churchill habló del lugar del Reino Unido en el sistema internacional como la intersección entre tres círculos superpuestos parcialmente: la Commonwealth (entonces, el Imperio), Europa y los Estados Unidos (luego la OTAN). Respecto de estos dos últimos, en períodos recientes (por ejemplo, en el período de Tony Blair), la política exterior se orientó a servir de puente entre los Estados Unidos y la Unión Europea, favoreciendo una posición de privilegiada como pivote. Con el Brexit se pierde un rol difícil de sustituir. En ese sentido, la consolidación de lazos con otros países del globo, en un contexto multipolar, puede redefinirlo.