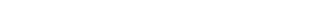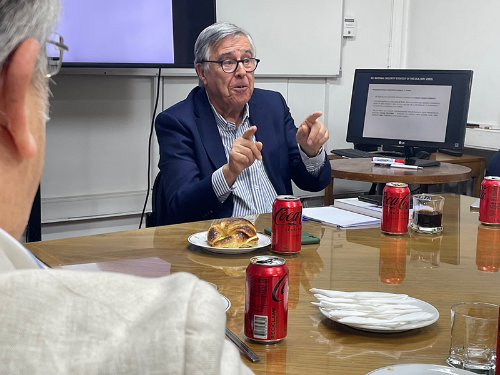Las queridas historiadoras y profesoras María José Henríquez, del Instituto de Estudios Internacionales, y Beatriz Figallo, académica de la Universidad Católica Argentina de Rosario, ofrecen esta obra cuyo título invita a pensar en sorpresas y novedades históricas. La lectura de sus capítulos ha sido un deleite; se trata de un auténtico diálogo entre tesis y antecedentes que las autoras van exponiendo. Ellas tienen experiencia en el trabajo colaborativo y son especialistas en la política española de la etapa franquista hacia Hispanoamérica.
La obra se estructura en dos partes, cuyos títulos parecen aludir a definiciones internas de las políticas chilena y argentina, situando las relaciones bilaterales y su entorno. Por una parte, Horizontes de integración, condicionantes geopolíticos y tensiones internas, y por otra, La vía chilena al socialismo y la dictadura argentina. En ambos periodos hubo decisiones, orientaciones estratégicas e incidentes que impactaron en las opiniones públicas y por cierto, en los gobiernos. Las fuerzas armadas argentinas constituyeron, además, un actor insoslayable en todo el periodo.
Se trata de una relación entre gobiernos que tuvieron diferencias ideológicas y sistémicas en las etapas estudiadas. Más allá de ello, llegaron a entendimientos. Algunos aspectos que se reiteran: Ciertos asuntos limítrofes, comercio y complementación fronteriza, con algunos temas latinoamericanos o subregionales paralelos, la posición de Brasil siempre en el fondo, parecieron incidir en apreciaciones sobre qué esperar del otro país. Los énfasis en cuestiones territoriales son difíciles de aislar del conjunto de los temas, y el paso del tiempo les da una mejor perspectiva.
Gracias a estas páginas, también se disfruta de periodos y personajes que de alguna manera estuvieron presentes en nuestra niñez y temprana juventud. La política argentina era seguida en nuestro país y se sabía de los cambios y devenires, incluso hasta de la emergencia de grupos políticos que adscribían a formas más violentas. Esos elementos, junto a las variaciones de la política interna chilena, desde la revolución en libertad a la vía constitucional al socialismo entregan un trasfondo lleno de antecedentes.
El libro incluye páginas sobre una experiencia que vivió la universidad chilena a fines de los años sesenta cuando un conjunto de 14 académicos argentinos, contratados por la Universidad de Chile y otras casas de estudio del país, vieron caducados sus permisos de residencia en febrero de 1969. Las circunstancias de su venida a Chile y el respaldo del consejo universitario a su continuidad, cuando se ordenó su expulsión, así como las razones de seguridad que a juicio del gobierno habrían justificado la medida, llaman la atención a leer las páginas correspondientes, e invita a ir más allá del relato. No parece haber sido un tema que afectase en ese momento la relación bilateral, sino más bien dio muestra de la amplitud de la relación académica transfronteriza y la seriedad con que la universidad definió su papel, cuando ella misma vivía un periodo de intenso debate por la reforma y que no estuvo exento de crisis. El episodio de los científicos argentinos expulsados, muestra una comunidad académica muy interconectada y que reconocía el avance de la ciencia argentina y la virtud de la colaboración.
Generaciones anteriores a las nuestras, estuvieron al frente de los temas que plantea la obra, y cuando se estudia su participación en esos hechos, se advierte cuánto deben haber disfrutado las autoras en configurar los ambientes y posicionar los personajes.
Las páginas traen además otra novedad: la diplomacia española como receptora de información relevante y observadora de primera línea en Chile y en Argentina. La capacidad para captar opiniones y relacionar hechos, como los exponen las comunicaciones de los embajadores españoles, se refleja en una fuente de información de peso para contextualizar los acontecimientos. Muestra también la calidad de sus autores y su capacidad de análisis y conexión con los ambientes políticos y sociales internos. Algo digno de ponerse de relieve. ¿Qué tiempos transcurren desde 1963 a 1973? Chile pasó del gobierno de Jorge Alessandri, al de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende y se inició la Junta Militar.
Volviendo al título de la obra, este puede interpretarse como la constatación de un hecho: los temas limítrofes no eran menores en esos años (63 a 73), y todos los gobiernos –de uno u otro país - tuvieron que hacer frente a incidentes o situaciones vinculados a aquellos. De qué forma los intercambios diplomáticos y los encuentros presidenciales atenuaron o encauzaron las diferencias y aventaron las miradas geopolíticas duras, es una cuestión que se continuará investigando. Según el historiador Paz, influyente en el periodo del presidente Onganía, parecía que Chile tenía una armada de juristas y negociadores. Y que todos los frutos habían sido más favorables a este país que a su vecino. Muchos analistas no estarán de acuerdo con ese juicio.
Sí es un hecho, que varios historiadores citados, han remarcado la fuerza de las percepciones en materia territorial que se expresaron en esos años y que perduró por un largo tiempo. Notable fue la no aprobación de los Protocolos Alessandri – Frondizzi de 1960, que no podrían calificarse de sesgados hacia un solo país.
Con Argentina, junto con existir una agenda de cooperación en la frontera de creciente interés (incluso cuando el tema limítrofe como Palena repercutía seriamente en cada país), la presencia de muchos trabajadores chilenos en las provincias argentinas limítrofes, podría haber caído en el ámbito de la crítica o la interrogación. Se lee en otros trabajos que hubo opiniones acerca de que esa inmigración merecía una mirada especial en cuanto a que revelaba un desequilibrio en la composición de la población. En definitiva, los gobiernos enfocaron esta presencia como una oportunidad para explorar acuerdos de seguridad social y laboral, lo cual da una vuelta de perspectiva interesante a este fenómeno, que realmente nunca fue políticamente problemático.
En efecto, en los años estudiados, se advirtió una constante preocupación por distender las relaciones que tendían a ser impactadas por los temas limítrofes, al tiempo de manejar las percepciones cambiantes acerca de cómo las relaciones con otros países, en especial Brasil, se proyectaban en el Cono Sur. Incluso, como se manifestaba la política de este último país hacia el Pacífico. Hay una preocupación por ampliar los instrumentos de las relaciones económicas, que si bien parecen modestos en esta época, respondieron a un diagnóstico que los expertos enunciaban: había que expandir el mercado regional.
En el periodo abarcado, es efectivo que la búsqueda de acuerdos bilaterales para someter algunos asuntos territoriales y marítimos al tratado general de arbitraje, fue uno de los temas recurrentes, y ello no obedeció como bien lo muestra este trabajo, a una simple adhesión afectiva al derecho internacional. En relación con los tres asuntos más serios, Laguna del Desierto, Palena y Beagle, cuyos arbitrajes tuvieron curso a lo largo de años y hasta después del periodo abarcado, ellos indudablemente implicaron aplicar el derecho internacional y proyectarlo a los temas concretos. En la relación bilateral, significaron someterse a un método serio e imparcial, confiándole materias centrales de la relación bilateral.
En el plano chileno– entre otros – el arbitraje de Palena, sobre una región que vivió intensos episodios entre fuerzas fronterizas y pobladores, tuvo un impacto interesante en la constitución de un grupo especialmente dedicado a temas limítrofes, donde además se creó la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, en 1966. Era el gobierno del Presidente Frei Montalva.
Para conocer este periodo, el libro adelanta una tesis: según ella, en algún momento existió un tránsito desde lo fronterizo hacia lo limítrofe que tensionó ciertos acercamientos al final del periodo. Algunos hechos así lo confirmarían, aunque lo que se observa más bien es la superación de asuntos limítrofes de envergadura y su real encauzamiento mediante procedimientos jurisdiccionales. Ello fue fruto de una larga conversación, determinante para que los gobiernos intentasen incorporar elementos de mejor relacionamiento.
Recordamos que en 1959, la declaración de Los Cerrillos entre los presidentes Frondizzi y Alessandri indicaba el deseo de acordar fórmulas arbitrales adecuadas que permitieran resolver las diferencias existentes. El mismo presidente Alessandri incluía en su último mensaje al Congreso en 1964, un relato extenso donde mencionaba un último incidente de las alambradas en Valle Hondo, superado por el trato que los gobiernos acordaron aplicar. Otro dato interesante: en esa época, se constituyeron comisiones parlamentarias con el fin de que asesorasen en la búsqueda de una solución arbitral o judicial para los problemas territoriales existentes.
La obra de Henríquez y Figallo incita por supuesto, a pensar si lo transcurrido entre 1963 y 1973 es una continuidad de los años previos y si después de 1973, hubo cambios significativos. No adelanto mis propias ideas, sino señalo que a comienzos de los setenta, cuando el gobierno de Chile se plantea en un camino al socialismo por la vía constitucional, Argentina (con gobiernos militares) emprende importantes negociaciones con países de Europa oriental y como dice un reputado internacionalista, incluso las fronteras ideológicas que se expresaban en la tesis del gobierno del presidente Onganía – entre 1966 y 1970 -, que coexistió con el gobierno Frei, no significaron un alineamiento incondicional con Estados Unidos. ¿Cuánto facilitó esta autonomía el acercamiento político chileno argentino? Cabe situar en este plano, la declaración conjunta Frei – Onganía de 1970, al inaugurarse la pavimentación de la ruta Los Andes-Boca del Túnel Caracoles – Las Cuevas, en el camino internacional Valparaíso-Mendoza. Argentina señalaba su intención de iniciar el mismo trabajo en su propio sector. Asimismo, entre 1971 y 1977 actuó la Comisión de Integración Física Chileno-Argentina, creada justamente en esta declaración.
Avanzando en el texto, las autoras hablan de una amistad política. Se lee también, que en la política exterior argentina de la época se hablaba de la doctrina de la autonomía respecto de las potencias hegemónicas (propuesta por el internacionalista Juan Carlos Puig). De allí se puede colegir que había donde buscar puntos en común con Chile. Un tema que está presente en el contexto: Argentina no firmó el Tratado de No proliferación de armas nucleares, TNP, hasta 1995 y no ratificó el Tratado de Tlatelolco hasta 1994. Chile mantuvo también una posición independiente hacia el primero de esos tratados.
Tomando distancia con los hechos, las investigaciones que abordan este tipo de relaciones suelen atraer preguntas: ¿Es preciso contar con límites establecidos? O ¿la humanidad ha evolucionado tanto que se puede sustentar la vecindad en lo indefinido y variable, según los vaivenes del poder? Sentencias y tratados ¿serán indiferentes a la política exterior? En el mensaje de presentación de la ley de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, en 1966, se sugería una respuesta a esas preguntas desde la perspectiva chilena, al plantearse la necesidad de contar con un conocimiento especializado, con permanencia, de capacidad de investigación y la posibilidad de ofrecer una opinión que fuera fruto de una intensa coordinación al interior del Estado. Y a la que se dio la misión de participar en el desarrollo de la zona fronteriza.
El Presidente Frei Montalva hacía presente en su mensaje de ese año, que “Desde el comienzo de mi Gobierno he procurado estrechar nuestra unión con el país vecino. Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países han cambiado visitas varias veces y yo mismo, después de haber sido recibido por el Presidente Illía en Ezeiza, celebré con él una fructífera entrevista en Mendoza. Encontré en el Presidente Illía el mismo fervoroso anhelo de dar a la fraternidad chileno-argentina una vivencia real. Desgraciadamente, cuando este esfuerzo compartido parecía mejor encaminado, se produjo un grave y doloroso incidente …[que costó la pérdida de un distinguido oficial de Carabineros]. El empeño de ambos Gobiernos logró controlar la tensión. En cumplimiento de los acuerdos de Mendoza, las Comisiones Mixtas de Límites están desarrollando por primera vez un trabajo permanente durante todo el año, lo que no solamente espero evitará la repetición de incidentes sino que señalizará con más claridad y precisión, en el plazo de cinco años, los límites que documentos inamovibles fijaron hace ya tanto tiempo”. Un arbitraje resuelto en 1994-1995, llegó a conclusiones en materia limítrofe.
Aunque no es el propósito de estudio, estas relaciones evidencian una historia llena de elementos geográficos, Los Andes, algunos espacios marítimos son también protagonistas. En los hechos, en el plano externo de Chile, Argentina está siempre presente. Igual ocurre de parte de Argentina, indudablemente con sus propias características y percepciones. ¿Cuáles se observan? ¿Esta relación es independiente de los cambios y desarrollos en el sistema general, e incluso de América Latina?
Muchos sucesos se vivían en el mundo y en las Américas, en esos años. El contexto sudamericano de la década en estudio no podría ser más interesante: Perú, Bolivia, Brasil experimentaron procesos internos de distintos signos, en diferentes tiempos; en ellos se instalaron gobiernos militares y las fronteras políticas se reconfiguraron. Nuevamente surge la interrogante: ¿Cómo vivieron los años sesenta y comienzos de los setenta nuestros países? En algunos aspectos se trataba de experiencias paralelas, incluso con orientaciones diferentes.
Por razones explicadas en diversos trabajos académicos, las presidencias de Frei y Allende en Chile tuvieron una resonancia internacional más allá de las capacidades del país. Alessandri tomó parte en la etapa de lanzamiento de la alianza para el progreso, además de enfrentar la reconstrucción después del terremoto de 1960, una preocupación central del gobierno por un buen tiempo. La cuestión cubana a nivel hemisférico, donde Chile mantuvo una posición casi solitaria de rechazo a la exclusión de ese gobierno del sistema interamericano, dio al país un sello interesante de independencia. En ese tiempo, Chile tenía sus propias luchas internas, cuyos lineamientos se ordenaban finalmente por la modestia de sus medios y con una proyección externa cuyos significados son difíciles de medir: estabilidad, instituciones, revolución por la vía democrática. En este contexto, se advierte en todos los gobiernos una gran conciencia del peso de lo bilateral.
En 1969, el presidente Frei destacaba un dinamismo del intercambio comercial “que, según los antecedentes compulsados por la Comisión Mixta Chileno-Argentina en su última reunión, alcanzó la cifra de 140 millones de dólares en 1968, sobrepasa con creces la marca del año anterior”. El país acogía con satisfacción las expresiones de amistad del presidente Onganía y su reconocimiento por el esfuerzo de los chilenos en la Patagonia argentina. Por su parte el Gobierno de Chile propuso la firma de un convenio laboral, que reconociera a los chilenos que trabajaban en el sur argentino normas de previsión similares a las que se otorgaban en Chile a los chilenos y a los argentinos en su propio país. La Dirección de Fronteras y Límites del Estado y la Comisión Argentina de Límites habían seguido trabajando en la densificación de hitos fronterizos en cumplimiento de los Protocolos de 1941 y 1942. Es el presidente quien destaca estos hechos.
“El único problema de límites pendiente con la vecina República, el de la región del Canal Beagle, ha sido entregado al conocimiento del árbitro inglés conforme a lo estipulado en el Tratado General de Arbitraje de 1902. Confiamos en que este diferendo, que tiene una muy delicada incidencia en las relaciones de ambos países, pueda ser resuelto mediante el mecanismo imparcial de un Tratado que está plenamente vigente.
Seguimos convencidos de que la amistad, la complementación y la cooperación entre Chile y Argentina es un objetivo fundamental de nuestra política internacional, habiéndose logrado acuerdos prácticos importantes para lograr esa finalidad".
En 1971, cuando Chile enfrentaba temas de especial seriedad como las condiciones y consecuencias de la nacionalización del cobre, y difíciles condiciones financieras, el presidente Allende hacía referencia en su mensaje, a que su Gobierno atribuía especial importancia a mantener las mejores relaciones con los países hermanos del Continente. Es propósito fundamental nuestro afianzar – decía - todos los vínculos que acrecienten nuestra constante amistad con la República Argentina, eliminando los obstáculos que se interpongan en el cumplimiento de ese objetivo. A continuación, hacía referencia a las relaciones con Bolivia. En este contexto, se generaría el Acuerdo de Arbitraje, Compromiso, respecto a la controversia en la zona del Canal de Beagle y otros acuerdos de amplia repercusión en materia de derecho del mar, integración física, recursos hídricos y Antártica. El presidente argentino – a su vez- proyectaba una posición que parecía derribar las fronteras ideológicas. Un conocido periodista chileno titulaba así su artículo en El Mercurio: Límites geográficos sin Fronteras ideológicas (1971). La Declaración de Salta que siguió a la adopción del Compromiso el mismo año, menciona un proyecto de particular significado: la venta de mineral de hierro del yacimiento El Laco (Chile) hacia los Altos Horno de Zapla, en Jujuy (Argentina). El paso Sico adquirió su significado, siendo años después uno de los priorizados en el Acuerdo Chile-Mercosur.
Chile termina el periodo estudiado resaltando el derribamiento de dichas fronteras, calificándolas de “artificiales” ante los comunes intereses, apreciación que ciertamente aludía a Argentina. En el ambiente, un incidente relacionado con las personas escapadas del penal de Rawson (1972) y la presencia de 10 guerrilleros en Chile, agitaría el horizonte, y mostraría realidades políticas e ideológicas inevitables, asociadas a determinados intereses y actores internos. El asilo – que forma parte de la tradición de nuestros países – suele traer tensiones entre gobiernos.
Concluyo este comentario, señalando que se extraen muchas enseñanzas de la lectura sobre este periodo, entre ellas, el énfasis en la no intervención como signo distintivo para preservar la independencia y evitar pronunciarse por otros procesos internos. Los asuntos internos de otro país constituían una forma elegante y discreta de respeto mutuo, y posiblemente necesaria para sustentar medidas de confianza.
La obra podría continuar; sus páginas denotan a las autoras ansiosas por seguir derivaciones de este tránsito de lo limítrofe a lo fronterizo y en sentido contrario. El año pasado se celebraron cuarenta años de la firma del Tratado de Paz y Amistad, un punto de referencia para la reconstrucción de la relación bilateral. Es un periodo que debe entenderse justamente a partir de los hechos que describe este libro.
Gracias a las autoras. Conocer el pasado, por cierto a través de la mirada intelectual, es también necesario para comprender los elementos de una relación tan intensa y significativa y que permanece.
* La autora agradece los aportes de don Anselmo Pommés Sermini, ex director de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la preparación de esta columna.