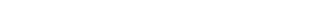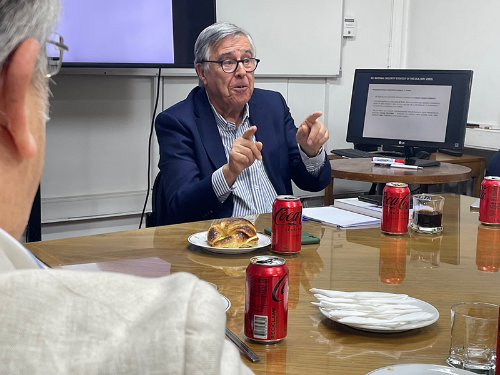El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, a través de su Programa de Estudios sobre Asia, realizó el conversatorio “Chile en APEC: conectando el Latino-Pacífico con el Asia-Pacífico”.
La actividad, que contó con la participación del prof. Andrés Bórquez, Coordinador del Programa de Estudios sobre Asia del IEI; prof. Manfred Wilhelmy, académico del IEI, y Krasna Bobenrieth, jefa del Departamento APEC de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), abordó la importancia que tiene este foro del asía-pacífico para nuestro país, sus desafíos y oportunidades.
De acuerdo a Bobenrieth, para Chile es un privilegio poder ser parte del principal foro de cooperación económica del Asía Pacífico. “Las economías del Asía Pacífico representan un 37% de la población mundial, 61% del PIB, 48% del intercambio comercial del mundo”, argumentó.
La jefa del Departamento APEC de la SUBREI, agregó que “es una instancia de diálogo permanente y esto es importante, ya que va generando lazos desde los más técnicos, hasta los altos oficiales, ministros y a nivel de presidentes”.
Según lo expuesto por Bobenrieth, Chile ha aprovechado la oportunidad para iniciar, negociar, finalizar y profundizar una red importante de acuerdos comerciales. Además, el foro permite visibilizar y posicionar temas de interés para nuestro país.
La ponente aseguró que desde 2018, Chile se ha adjudicado 70 proyectos financiados por APEC en distintas materias.
Los desafíos de APEC
Respecto del presente de APEC, Wilhelmy indicó que el foro viene de una recuperación tras los “fracasos” de Papúa Nueva Guinea, en 2018; Chile en 2019, y la posterior pandemia que afectó los años venideros hasta que comenzó la invasión rusa a Ucrania.
Según el académico, el conflicto bélico ha puesto en una compleja situación al foro económico, ya que 16 países de APEC fueron parte de los 141 votos a favor de deplorar la agresión de Rusia.
“Tenemos un miembro de APEC con graves problemas y otros miembros sancionando a Rusia internacionalmente. Entonces, obviamente que el club, con una situación así, pierde”, afirmó.
Aunque Wilhelmy recordó que APEC 2025 fue una “hazaña” por la forma en que los coreanos cerraron el año pese a los problemas políticos, sin embargo el académico ve un futuro incierto.
“Si uno compara la declaración de APEC 2025 (Corea del Sur) y la de APEC 2023 (Estados Unidos), son bastante parecidas. Se mantiene la bandera en alto de todos los temas, aunque más del 50% de lo que se dice ahí es incompatible con el mundo MAGA (Make America Great Again).
En este contexto, el académico resalta que “lo que hace APEC de mantener la bandera en alto y decir que queremos ciertas cosas es super importante para que el mundo MAGA termine un día y esto vuelva a tener metas reales” y -añadió- que “si el MAGA se convierte en una nueva normalidad, estamos todos fregados, porque no habría cooperación económica internacional y estaríamos ante la ley del más fuerte”.
“Hay nuevos temas como el medio ambiente; el desarrollo sostenible; están las pymes, que han aprovechado muy poco todos estos grandes logros; está el género, pero hay economías de APEC en donde una mujer no se puede sentar en ninguna reunión y menos firmar un contrato, entonces este tema hay que trabajarlo con ahínco”, concluyó Wilhelmy.
Oportunidades del Latino Pacífico
La situación actual de APEC puede ser una oportunidad para sus participantes, así lo plantea el prof. Andrés Bórquez, quien indicó que en esta nueva transición del orden internacional uno de los elementos claves será el Pacífico.
Este foro “puede ser una plataforma que ya está funcionando y que puede asumir este diagnóstico y desde ahí articular objetivos concretos”, aseguró el académico.
De esta forma, el profesor explicó que nuestra región tiene un gran potencial en materia energética, electromovilidad y minerales críticos, lo cual podría servir para jugar un rol determinante en esta nueva transición.
“En ese sentido entra la estrategia del Latino-Pacífico, que es un esquema estratégico el cual plantea que el Pacífico, en esta idea de centro gravitacional, para que pueda ser determinante en la próxima transición, no le bastará solo con el rol de los países de la cuenca asiática, sino que también es relevante que se involucren los países de la cuenca latinoamericana”, agregó.
Bórquez explicó que “hay proyectos en Chile, de acá a 2035, que si los aprobamos podríamos tener tres veces más energía de la que necesitamos. Esta energía podríamos exportarla a través de corredores verdes hacia la cuenca asiática del Pacífico, pero -al mismo tiempo- podemos utilizarla para que esta zona se convierta en un gran data center que necesita la electromovilidad y la Inteligencia Artificial”.
Según explicó el académico “hay una serie de elementos que nos hacen pensar que Chile pudiese activar una capacidad de agencia con países vecinos para poder articular acciones concretas e ir teniendo una posición más clara hacia el Pacífico”.
Finalmente, el Coordinador del Magíster en Estudios sobre Asia del IEI, resaltó que el Latino Pacífico es una plataforma para dialogar, generar espacios de interacción complejas con la parte más asiática del Pacífico y en base a eso proteger y promocionar los intereses de nuestra parte del Pacífico.